Literatura olímpica y de invierno
04 de febrero de 2022
Toda una historia corrobora que los Juegos Olímpicos de Invierno son un asunto del deporte y, también, un asunto de la literatura.

Isabel Allende pensó que era una broma. Una broma como algunas de las bromas que despabilan risas en su Chile natal o como las bromas que se cuelan en los libros de alta circulación que parió desde su oficio de escritora. Una buena broma, seguro, pero definitivamente y sobre todo una broma.
Pero no.
El tipo que la llamaba no cultivaba las bromas. Cultivaba el olimpismo y, por eso mismo, no le avisaba ni que había llorado o reído o aplaudido o abandonado una obra suya. La notificaba de que, en Turín y en 2006, empezaban los Juegos Olímpicos de Invierno y que ella -sí sí sí: ella, ella que no tenía una sola célula con entrenamiento de atleta- iba a ser abanderada en la ceremonia inaugural.
Broma no era, fue abanderada junto con otras mujeres que hacían y que no hacían deporte y nadie alzó muy arriba el dedo para afirmar que esa decisión carecía de sentido.
Tenía sentido: toda una historia corrobora que los Juegos Olímpicos de Invierno son un asunto del deporte y, también, un asunto de la literatura.

Hay Juegos Olímpicos de Invierno -o sea Juegos como los de este febrero en Beijing- desde que el Comité Olímpico Internacional juntó una colección de juegos del frío en Chamonix, Francia, en 1924. Y hay impronta de libros desde ese nacimiento. El secretario de ese acontecimiento fue el entonces muy joven periodista francés Roger Frison-Roche, quien con el tiempo sería corresponsal de guerra, prisionero de la Gestapo, escalador apasionado, instructor de esquí y autor de una trilogía de novelas en la que el entusiasmo por el deporte se respira en medio de las tramas narrativas y de las montañas infinitas. Hizo eso y más que eso hasta que murió en 1999, a los 93 años, desde luego que en Chamonix, con muchas canas y con una energía heredada de sus días olímpicos.
Hay millones de individuos que no se sostienen sobre un par de esquíes, tambalean si buscan patinar sobre el hielo o ignoran el nombre de las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. Por lo tanto, suponen que desconocen todo sobre esos Juegos. Puro prejuicio. Raro que esa gente no domine una historia aprendida en el cine a partir del estreno, en 1997, de la película "Siete años en el Tíbet", del francés Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt como estrella y con segmentos filmados en Mendoza y en La Plata. Sorpresa o no: se trata de la adaptación del libro autobiográfico que firmó un atleta olímpico y de invierno. Tal cual. El montañista austríaco Heinrich Harrer participó en los Juegos de Garmisch-Partenkirschen, en Alemania. Una mitología bien desmentida divulgó que hasta ganó una medalla. Era 1936, una edad expansiva del nazismo, ese régimen capaz de engendrar, entre espantos mucho más graves, un material titulado "Goethe y la idea olímpica", desde el que pretendía probar que Johan Wolfgang von Goethe, el más emblemático de los escritores germanos, había expresado ideas gimnásticas compatibles con las de ese tiempo horrible. Un año después, en una de sus crónicas para la revista El Hogar, Jorge Luis Borges mencionó ese texto que deshonraba a Goethe y lo despedazó, con su sarcasmo insuperable, en una frase.
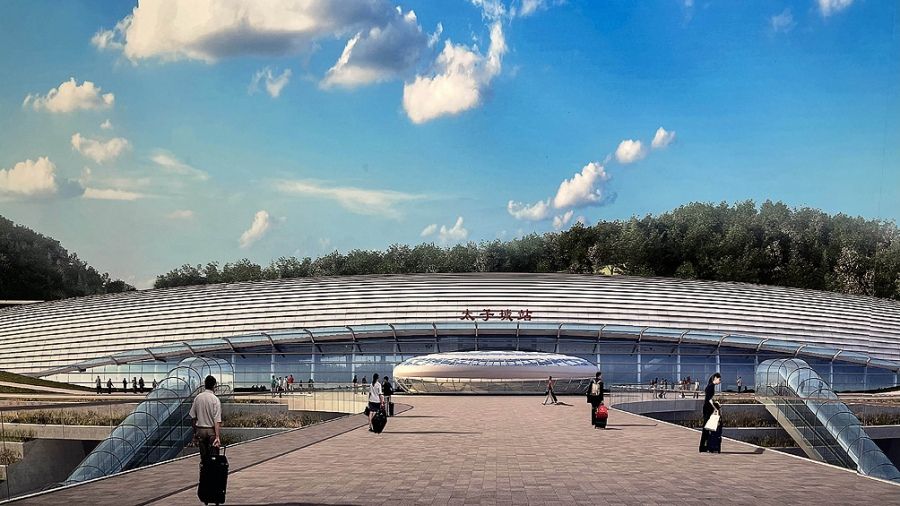
Los Juegos Olímpicos de Invierno reúnen prácticas jamás desplegadas, por ejemplo, en los barrios populares de la Argentina, pero nuclean algunos deportes reconocibles para casi todo el mundo. Uno es el esquí. Y, aunque no acumula la presencia literaria del fútbol o de las carreras de caballos, puede jactarse de sus buenas páginas. Devoto de boxeo, el estadounidense Ernest Hemingway dedicó horas a descender en esquíes durante sus diversas estancias en Europa. "París era una fiesta", uno de sus textos insalteables, incluye un fragmento sobre la cuestión, pero no constituye una muestra única. "Esquiar no era entonces lo que es ahora, las fracturas en espiral no eran cosa corriente y conocida, y uno no podía romperse una pierna. No había patrullas que recogieran a un herido. Por otra parte, toda pendiente por la que uno bajaba, había que subirla antes a pie. Eso le dotaba a uno de piernas capaces de sostenerle en la bajada", apuntó alguna vez ese campeón de las palabras sobre una experiencia carente de la hiperprofesionalización con la que, muchas décadas después, se deslizan sobre suelos blancos quienes sueñan con una medalla olímpica.
Rusos, estadounidenses y suizos sí apilan distinciones olímpicas de invierno casi como si conformaran un tributo a Vladimir Nabokov, el autor de "Lolita", que encadenó esas tres nacionalidades. En su cuento "Batir de alas", el esquí asoma en el párrafo inaugural: "Cuando la punta curva de un esquí se cruza con la otra, uno cae hacia delante. La nieve se le mete por las mangas, le escalda la piel y no resulta fácil volver a ponerse de pie". Cierto que allí no brota el erotismo de "Lolita", su más célebre novela, pero sí una tensión que el esquí también condensa en "Los Hartley", de John Cheever, estadounidense y maestro en la edificación de un cuento: "En la estación fría, la vida en el hostal Pemaquoddy giraba enteramente en torno a los deportes de invierno. Ni los holgazanes ni los bebedores eran bien vistos, y casi todo el mundo se tomaba el esquí en serio".

Tampoco estimula las fantasías de "Lolita" un cuento de Julio Cortázar que se llama "Cuello de gatito negro". Sin embargo, ahí, con esquí y todo, surge una sensualidad: "Contenta, como aliviada, Dina hablaba de la Martinica, de Nina Simone, por momentos daba una impresión de apenas núbil dentro de ese vestido liso color lacre, la minifalda le quedaba bien, trabajaba en una notaría, las fracturas de tobillo eran penosas pero esquiar en febrero en la Haute Savoie, ah".
Se entiende que Cortázar, otro fan de los rings, no sucumbiera a las fascinaciones de esquiar. Mucha literatura argentina se alínea en esa dirección. "Siento que el esquí no se compadece con mi sensibilidad", apunta el entrerriano Isidoro Blaisten en un flash de su "Versión definitiva del cuento de Pigué". Futbolero hasta más que la médula, Juan Sasturain remite a Andorra en su "Fútbol en el Vaticano" y casi se queja: "Entre laderas nevadas y pistas de esquí, ha sido difícil encontrar un terreno plano que dé la medida para montar una cancha". Y, rumbo a la risa, el gran Osvaldo Lamborghini se la juega más rotundo e inventa un personaje al que bautiza, exactamente "Esquí", alguien aquejado de un problema serio: "Una de las variantes del famoso deporte invernal, el esquí zofrénico"

Justo Sasturain suele explicar que uno escribe de lo que conoce. Por eso no existe superpoblación de esquí en la literatura latinoamericana, con excepciones como una alusión en la primera y deportiva parte del cuento "la nutria es un animal del crepúsculo", del uruguayo Mario Levrero. Y también por eso abunda la prosa para los deportes invernales entre artistas de los países nórdicos, que pasan infancias próximas a esos juegos. "Mi padre me llevaba a campeonatos de patinaje sobre hielo y de saltos de esquí", comparte el noruego Jostein Gaardner en "El vendedor de cuentos". Sonaría extraña una confidencia así en el chileno Roberto Bolaño, quien, igualmente, en su cuento "La nieve" refiere a "campeonatos de esquí, deporte al que yo nunca le vi la gracia".
A pesar de esa distancia, Bolaño incursiona en otra prueba tradicional de los Juegos Olímpicos de Invierno: el hockey sobre hielo. "Esa pista de hockey sobre hielo del tamaño de la provincia de Atacama en donde los jugadores nunca veían a un jugador contrario y muy de vez en cuando a un jugador de su mismo equipo”, describe en su monumental novela "2666". No es un experto, obvio, y eso lo diferencia del francés Francois Henry Désérable, destacado jugador de hockey sobre hielo migrado a la literatura, muy leído en su país por "Muestra mi cabeza al pueblo", una novela que no aborda las batallas de las canchas y sí las muertes por guillotina. Asombroso lo de Désérable: jugador federado de hockey sobre hielo y escritor resulta una combinación hasta ahora para pocos. En alguna medida la cristalizó el estadounidense George Plimpton, escriba estupendo, cronista de lujo en la revista Sports Illustrated que reivindicó el "periodismo participativo" y, desde esa convicción, ejerció de arquero en un partido profesional para luego contar esa vivencia.

Con todos los respetos para el esquí y para el hockey sobre hielo o con toda la vocación por descubrir deportes en el resto de la programación de los Juegos de Invierno, probablemente nada seduzca la atención de multitudes en el resto del programa olímpico como el patinaje. Y se comprende. Patinar es un arte en movimiento, una magia que induce a quedarse con la boca abierta o a desparramar verbos sobre un teclado. No obstante, al austríaco (luego británico) Stefan Zweig, que escribió hasta estremecer y con ajedrez incluido, no le pasó eso pese a que su familia lo impulsaba hacia las pistas. Lo confesó en "El mundo de ayer: memorias de un europeo": A los trece años, cuando me empezó a atacar aquella infección intelectual literaria, dejé el patinaje sobre hielo y usé en la compra de libros el dinero que me daban mis padres para las clases". Compensación: clásico de clásicos en la literatura universal, "Ana Karenina" se encuentra en el centro de la producción de León Tolstoi. Hay que ir rumbo hacia esa novela. Difícil olvidar alguna línea. Difícil olvidar todo el amor y todo el desamor que suceden en una pista de patinaje sobre hielo.
Hay tantas escenas hermosas, dolorosas, descabelladas, románticas y armónicas de patinaje sobre hielo en los libros y en el cine que esa de Ana Karenina, maravillosa y todo, funciona apenas como una posta en el camino. Imposible enumerarlas sin omisiones evidentes. Tan imposible como dejar pasar que, en ese recorrido, no puede y no debe faltar la inspiración de un argentino que se hubiera despedazado el coxis en el intento de patinar, pero que armó una fiesta cuando se metió con los Juegos de Invierno. Porque para los tratados de olimpismo los Juegos Olímpicos de Calgary representan la edición que se desarrolló en 1988 en ese rincón de Canadá, pero para la historia de la risa "Juegos Olímpicos de Calgary" integra la suma de historietas que caben en "Semblanzas deportivas", de Roberto Fontanarrosa. Destino duro para una patinadora argentina en esas hojas: se pierde al caer en un pozo sobre el hielo. Destino genial para esa patinadora y en esas hojas: para saber ese destino, como siempre, hay que leer a Fontanarrosa.
A Fontanarrosa que, como Isabel Allende, hubiera merecido portar la bandera olímpica o algo parecido aunque su especialidad fuera gritar goles de Central bajo el cielo de Rosario. Es lo de menos. Una historia larga certifica que para hacerse un sitio en los Juegos Olímpicos de Invierno quizás no sea necesario ni deslumbrar en patines, ni volar con los esquíes ni tampoco haber oído a la voz del frío hablándole a los huesos. A veces, alcanza con ponerse a escribir.










